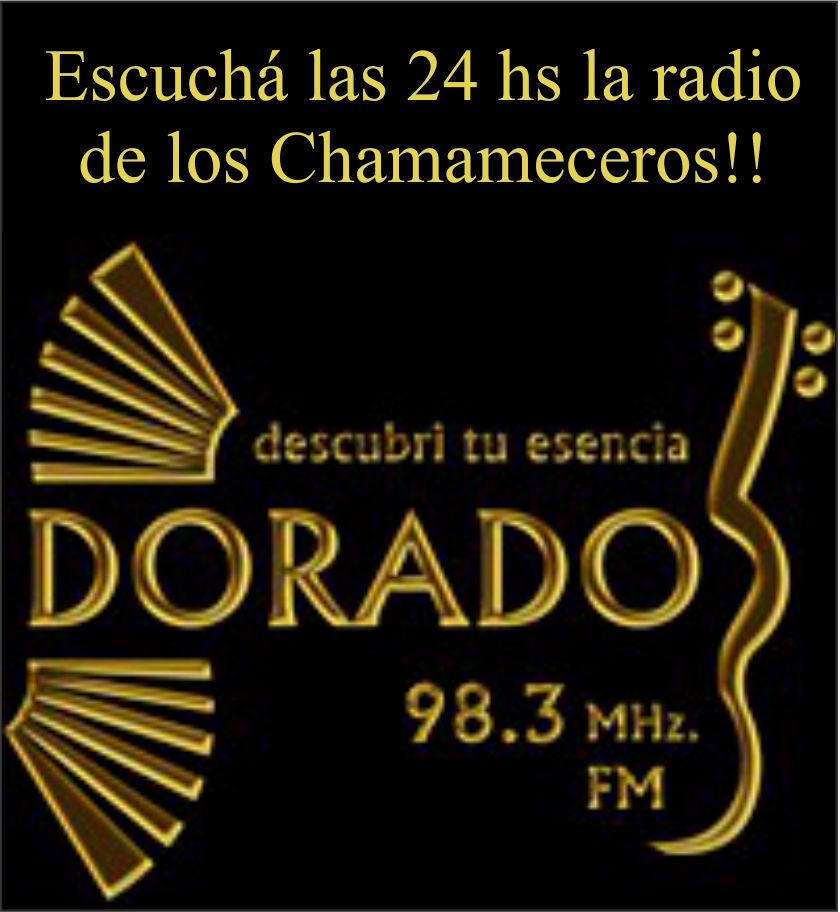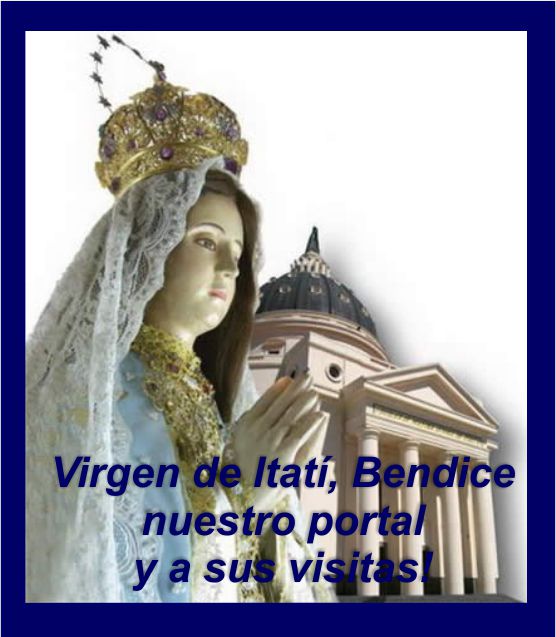Viernes, 19 de Diciembre de 2025
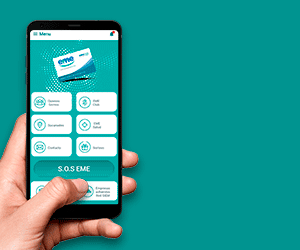


Chango Spasiuk: Saber callar, para poder oír
Lunes, 26 de abril de 2010
Chango Spasiuk: Saber callar, para poder oír

Se lanzó la tercera temporada de “Pequeños Universos”, el ciclo conducido por el Chango Spasiuk, en Canal Encuentro.
Mientras prepara una gira europea, Chango Spasiuk vuelve a la carga con la tercera temporada de “Pequeños Universos”, los miércoles a las 22.30, por Canal Encuentro en su mes de estrenos.
Este año, el ciclo promete nuevas historias de otros universos sonoros, y expresiones de diferentes regiones y localidades de nuestro país.
“Mi única condición para llevar el ciclo adelante fue hacer lo que naturalmente me saliera. Y cuando empezamos a dar con el formato, supe que lo que yo podía hacer era hablar cuando hay que hablar, tocar cuando se pudiera y callar cuando había que callar”, explica el acordeonista a la hora de rememorar los inicios del programa, cuyas premisas fundamentales son la búsqueda, comprensión y difusión de música que representa el sentimiento y la forma de vida de diversos grupos de argentinos.
“Mi idea es siempre contaminar lo menos posible para que esos pequeños universos se puedan expresar y toco el acordeón nada más que para interactuar con el otro, para tener un punto en común que puede darse conversando o tocando y, muchas veces, callando -se explaya y enfatiza el valor del silencio como fruto de un aprendizaje- Si hay algo que he aprendido es a callarme, a escuchar. Creo que escuchar es todo un arte. Y en el programa hay mucho de ese silencio".
-Tanto el programa como tus giras te han hecho viajar mucho, ¿es tu mayor placer?
-Recién de adolescente empecé a viajar un poco y el primer viaje que me impactó fue haber ido a los carnavales de Humahuaca, haber vivido todo eso me ha marcado a fuego. Yo, en Misiones, tenía la imagen de gente bailando gato o chacarera en la academia y de repente ver el carnaval con gente muy jovencita me conmovió, era todo muy vivo.
-¿Y que geografías te atraen especialmente?
-Me gusta mucho el mar y vuelvo a él, pero no soy una persona que viaje mucho fuera de su trabajo.
-Tengo entendido que te criaste en un ambiente relacionado a la música…
Sí. Mi papá era hijo de inmigrantes ucranianos y, al igual que su hermano, era carpintero y trabajaban de eso al lado de mi casa.
Y bueno, mi padre tocaba el violín y amaba la música y mi tío era cantor y tocaba muchos instrumentos, y la música era como un remanso en sus vidas, un remanso al cual se acercaban al final del día de trabajo, o en alguna celebración familiar o en algún casamiento. Mi papá siempre llevaba su violín y se ponía a tocar con alguien.
-¿Y vos ya mostrabas interés por la música desde ese entonces?
-Sí, soy el menor de una familia de muchos hermanos y nos criamos en un contexto donde no había imágenes que imitar a través de la televisión o ese tipo de cosas y, quizás por eso, me sentí atraído por el acordeón desde chico.
-¿Tenías músicos que fueran referentes?
-Los primeros referentes que tuve son anónimos, gente cercana, como los vecinos. Después aparecieron exponentes de la música regional a través de la radio, gente que uno quería emular y que te estimulaba a aprender a tocar el acordeón, tratando de repetir lo que ellos hacían.
Y con el tiempo, ese espectro se va ampliando, no sólo aparecen los primeros músicos que conocí como Coco Marola o Blas Martínez Riera, que son personalidades que han construido un lenguaje musical muy interesante, si no que aparecen otros músicos como Atahualpa Yupanqui o Astor Piazolla, que vienen de otros lugares pero igual te llegan. También me gusta Beethoven y muchas otras cosas muy distintas a las que yo hago.
-Hablando de cosas distintas: alguna vez te definiste como un músico de chamamé atípico...
-Por lo general tenemos, lamentablemente, una muy mediocre conexión con la diversidad de nuestras músicas populares. Tenemos sobre ellas una mirada superficial y a todas les ponemos una carga social y estética y las asociamos con distintos lugares, oficios y formas de belleza. Y el chamamé paga el costo de eso.
Es una música que históricamente fue subestimada, marginada, asociada a la periferia, a lo que peyorativamente se llama provinciano, al contexto del cono urbano de las grandes ciudades y, además, fue siempre asociada a un estereotipo de individuo. Yo me siento atípico dentro del chamamé en el sentido de no corresponder a esa idea generalizada que hay sobre él por el desconocimiento.
Pero hay dos lecturas que podemos hacer: ni yo soy la imagen del chamamé, ni el chamamé se corresponde a la imagen esta de la que te hablo y que la mayoría de la gente tiene. El del chamamé es un universo más amplio, inmenso.
El contexto de la música del noroeste argentino tiene muchos rostros y yo apenas soy una expresión entre esa diversidad. Sería maduro aceptar nuestra ignorancia sobre cómo nos acercamos a ese mundo y a muchos otros, para no relacionarnos tan pobremente. Nancy Giampaolo - Especial para Estilo
Fuente: Los andes .com
Termas del Foro
10/01/2014 08:49:45
10/01/2014 08:21:56
10/01/2014 00:46:00
Ultimas Entrevistas
23/07/2023 18:51:00
10/07/2023 20:51:00
06/07/2023 17:35:00
Ultimas Noticias
02/11/2025 23:36:00
23/10/2025 21:35:00
12/10/2025 23:39:00
Datos de contacto

www.corrienteschamame.com
San Lorenzo 1788
3400 Corrientes,
(+54) 0379 4425938 / 0379-154803722
corrienteschamame@gmail.com